ENSAYO SOBRE LA CEGUERA ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS
Por Comunicación Social publicado 2020-04-13
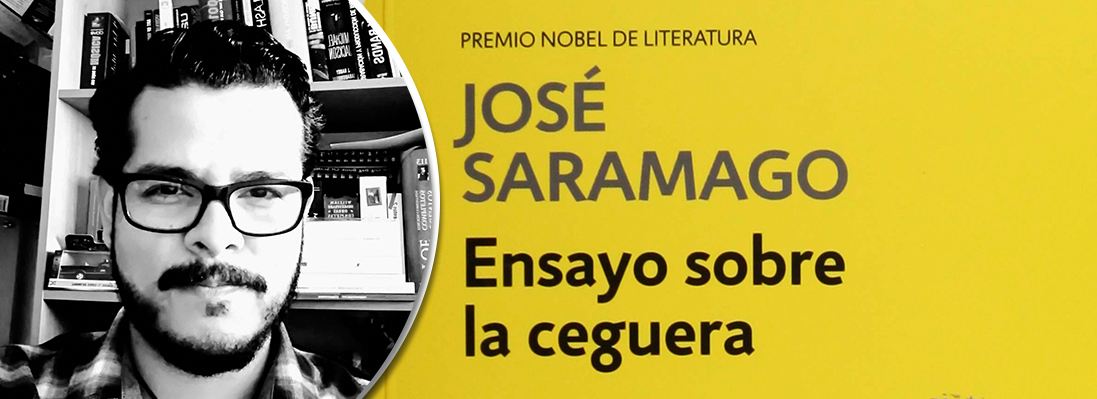
POR: JESÚS HERMOSILLO BUENDÍA
Maestro en Gestión Pública Aplicada, Abogado.
Diplomado en Estudios Literarios y en el Estudio de Instituciones Occidentales.
@chuyperman
El día de hoy, mi madre, abuela de mis dos hijas, envió una imagen al grupo de WhatsApp de la familia, la misma se trata de uno de esos acertijos que antiguamente en mi niñez encontraba en los manteles que te daban en los restaurantes y que invitaban a encontrar las diferencias entre el dibujo superior y el inferior, como estrategia para distraer el hambre infantil, entre la llegada y acomodo en establecimiento y la del primer plato.
El día de ayer, justo terminé de leer Ensayo sobre la Ceguera del autor portugués y ganador del premio Nobel, José Saramago. Todavía con el envión de las sensaciones que produjo la citada lectura, me encontré tratando de identificar las seis diferencias entre la imagen superior e inferior referida, mientras que mi inconscientemente me taladraba el pensamiento empujándome a actualizar dicho juego infantil por otro igual en el que había que encontrar las diferencias de la realidad (en tiempos de pandemia) con la ficcional Ensayo Sobre la Ceguera.
Sirva la introducción anterior como pretexto para reflexionar respecto de la utilidad que tienen ciertos textos literarios para reflejar lo que sucede en nuestro “día a día”. La novela parte del momento en que uno de los personajes se queda ciego, de ahí, todo es cuesta abajo, la ceguera, que tiene la particularidad de ser blanca y no negra, como sabemos sin ser ciegos que es la ceguera de carne y hueso, es decir, la real. empieza a propagarse de persona en persona sin poder explicar la forma o el modo de contagio. Poco a poco los personajes principales son presa del padecimiento, el primer ciego, su mujer, los pacientes en espera por entrar con el oculista, el mismo oculista (valga la ironía), y así todos. Todos menos la mujer del oculista, quien será bastón y ojos para los ciegos y heroína de la historia, como lo suelen ser las mujeres en las obras de Saramago.
Pronto en la novela, el oculista ciego busca dar parte al ministerio de sanidad, de esta epidemia que parece no tener explicación y antecedente alguno y que se propaga tan rápido como el catarro común. Ante el intento, el oculista ciego tiene que convencer un funcionario medio, con el que una secretaria aceptó -condescendientemente y después de muchos intentos- a comunicarlo con su superior. Esto sin revelarle para no causar pánico y por un alto sentido de la responsabilidad, la aparición de una epidemia de ceguera. Ante ello, el funcionario medio insiste que tiene ordenes y que si no le dice de que se trata no podrá comunicarlo, ordenes son ordenes, tanto ahí como en el mundo real, aunque con ellas incluso obstaculicemos información tan importante como la propagación de una epidemia.
Cuando al fin se activa el “maldito engranaje oficial”, nos convertimos en testigos de una autoridad o Gobierno que toma decisiones más preocupado en las implicaciones sociales y sus derivaciones políticas que en las humanas. Mientras no se aclarasen las causas de la enfermedad, mientras no se encontrara una cura, se aislaría a los ciegos y a aquellos que hubieran tenido contacto con ellos. Se les pondría en cuarentena, sin saber si esta como la de los barcos en tiempos de cólera o fiebre amarilla, duraba cuarenta días. Una vez definida la estrategia faltaba el lugar que funcionaría como isla, el cual resulto ser un manicomio, ya que era la solución más económica y la que menos callos pisaría de otros ministerios. Cuando hubieran contenido a los ciegos principales, el papel del Gobierno quedaría reducido a un mensaje transmitido por un altavoz en el que diariamente les harían ver a los pobres ciegos que la decisión, aunque difícil, había sido tomada por su bien y el de la población general, habiendo ponderado todas las consecuencias y reconociéndoles que dicho aislamiento representaba la más alta solidaridad para con el resto de la comunidad nacional. De ahí en adelante les dictaban 15 reglas que bien podríamos resumir en la expresión: háganle como puedan.
Como es evidente, esto último solo podría pasar en una obra de ficción, porque en el mundo real, jamás se ha visto que un gobierno se lave las manos, tomando decisiones, priorizando sus intereses y haciéndose de la vista gorda ante una epidemia. En la que además la población -dejada a su suerte- sea la que primero y antes que el Gobierno, procure sus propias medidas, y de ahí en adelante, que le hagan como puedan.
Poniendo el foco en la convivencia dentro del manicomio, damos cuenta de situaciones que en condiciones extremas pueden ocurrir. Quisiera decir que todo transcurre como si fuera miel sobre hojuelas, que el autor hace gala de su prosa para describir escenas en las que la solidaridad y la bondad pueden inspirarnos a ser mejores personas, pero no es así. Creo en su lugar, utiliza la estrategia que los griegos usaban al escribir sus tragedias, para que los espectadores (el pueblo) a través de la catarsis, aprendieran la lección.
La población inicial del manicomio fueron los primeros (que sepamos) seis ciegos. Luego, poco a poco al extenderse la epidemia, empieza a poblarse cada vez más. Cada nuevo ciego llega con su propia historia y cargando el miedo de sus propios demonios; como podemos imaginar no es lo mismo que convivan seis nuevos ciegos a casi trescientos. En esta parte de la novela se describe un abanico relaciones humanas, en donde el miedo es el principal protagonista; hay ciegos abusivos que se aprovechan de la ceguera de los demás para acaparar la comida y los suministros; hay ciegos que abusan de su fuerza y de sus armas para someter a otros ciegos; para pedir a las mujeres como tributo a cambio de comida y en general, ciegos que no se solidarizan con los otros ciegos ni para enterrar a los muertos.
Mientras tanto en el mundo de acá, aislados unos, de “vacaciones” otros, el miedo hace también mella en nosotros; hemos sido dejados a nuestra suerte por un Gobierno indolente ante la tragedia, que reacciona mal y tarde a una situación en la que no vio cortar la barba de todos sus vecinos y apenas hoy pone la suya a remojar. En la que hizo de un virus, herramienta de división y que solo tiene un mismo discurso transmitido diariamente por cualquier altavoz, en resumen, como en la obra, háganle como puedan. Calles llenas, el acaparamiento (en algunos casos absurdo como el del papel higiénico) a la orden del día; la reventa de tapabocas, gel antibacterial, y otros enseres de limpieza a sobreprecio, presente. ¿La pandemia nos ha hecho más solidarios ya? O en su lugar ¿ha sacado lo peor del ser humano que hay en nosotros?
No todo en la novela es malo, dentro del mensaje apocalíptico que describe magistralmente Saramago, hay un personaje que equilibra la balanza. Un solo personaje le bastó al autor para que podamos tener un mensaje de esperanza. La heroína que no era ciega pero fingió serlo por amor, carga con la mayoría de las calamidades en la historia. Un solo personaje solidario hasta los huesos. Dudo que el autor quisiera escribir una novela en la que todo es malo y enviar el mensaje de háganle como puedan. Saramago decía que no era pesimista sino realista, y si él en un mundo de ciegos pudo ver solidaridad, entonces creo que hay esperanza. Tal vez una sola persona solidaria sea necesaria para pasar esta tempestad.
No les platico el final porque este fue un ejercicio de encontrar las diferencias y aunque las diferencias evocadas puedan aparentar ser más coincidencias, les digo que no podrían serlo porque unas pasan en un universo literario y otras tantas en la vida real. Ya le corresponderá al lector definir cuál será cuál.
Ediciones Anteriores
Últimos artículos

EDITORIAL | TOMO 10
PorALEXANDRA DANIELA CID GONZÁLEZ publicado 2020-09-04 En
Recordar el mundo hasta antes de marzo de este año resulta extraño. De entonces a la fecha, las dudas remplazaron a las certezas y la creatividad se convirtió en una habilidad de supervivencia. La forma de relacionarnos con los demás, incluida nuestra propia familia cambió, nos adaptamos a demostrar afecto a través de la distancia, a trabajar en horarios y espacios compartidos, a encontrar nuevas formas de llevar sustento a casa.
México ha demostrado ser una sociedad resiliente. En medio de una de las épocas más dificiles en los últimos tiempos, que ha dejado a más de cincuenta mil familias de luto tan solo en los últimos meses, en una crisis que no solo es en materia de salud, sino económica y de seguridad, es posible ver ejemplos de personas trabajando por adaptarse al cambio y ayudar, en lo posible, a los demás.
Sin embargo, toda realidad tiene contrastes. Si bien el personal de salud, literalmente, está entregando la vida para luchar contra el virus que ha provocado la contingencia sanitaria, el sistema de salud tiene carencias no solo propias de vivir en una era de pandemia, sino que presenta carestías derivadas de políticas públicas sustentadas en un falso concepto de austeridad. Silvano Vitar explica las premisas sobre las que se fundamentan las políticas de austeridad y por qué y cómo estas al final, matan.
Dante Carrerón por su parte analiza las consecuencias que ha traido la extinción del seguro popular y la creación del INSABI y cómo esto ha influido en la difícil situación del sistema de salud en México.
En el mismo sentido, Pablo López de la Fundación Nariz Roja narra las decisiones que se tomaron para que al día de hoy, niños y niñas con cáncer sigan sufriendo de la falta de medicamentos en el país. Cuenta también acerca del esfuerzo que están haciendo desde esta Asociación Civil para recaudar fondos y apoyar a los padres y madres de familia en su lucha por el abasto de medicinas para sus hijos e hijas.
Por su parte Cristina Guzmán nos aproxima a comprender la realidad que viven las niñas y los niños con hipoacusia, una condición en muchos sentidos invisible. Lo cual, lo hace desde una perspectiva personal al narrar el camino que ha vivido con su hija, y ahora con familias como la suya, que trabajan unidas para lograr mejores condiciones de vida y oportunidades para sus hijos.
Martha Navarro reflexiona sobre los cambios en nuestros tiempos y se centra especialmente en el impacto que estos han tenido en la infancia en México. Le habla a padres y madres, a maestras y maestros, invintándoles a asumir una perspectiva de colaboración, orientada a la comprensión del otro, el cuidado y la búsqueda del bienestar común partiendo del autoconocimiento y la autoestima.
En otro orden de ideas, Alejandro Velázquez rememora cómo ha sido el camino hacia la ciudadanización de los organismos electorales, así como la importancia que tiene el defender su autonomía y por lo tanto, nuestra democracia.
Miguel Peñaflor por su parte analiza las redes sociales como medios de información alternativos y el papel que han tenido en el debilitamiento del monopolio de la información, en la transparencia y en las nuevas interacciones sociales.
En la sección Otras Latitudes, el Diputado argentino Álvaro Martínez identifica cómo en el transcurso de este tiempo, las instituciones democráticas en su país han sufrido distintos atropellos, producto de un enamoramiento de la cuarentena bajo la falsa dicotomía de salud o economía, la cual, nos dice, solo le es funcional a los gobernantes adictos al poder. Escenario que es posible identificar no solo en la Argentina.
Finalmente Camilo Arenas de Colombia, presenta un análisis de la forma en la cual están trabajando los Parlamentos Hispanoamericanos en tiempos de Covid, momento histórico que plantea nuevos desafíos en el uso de las tecnologías en las democracias modernas.
En este décimo tomo de Humanismo y Sociedad, buscamos presentar ejemplos sobre la aportación que se está haciendo desde la sociedad civil organizada a los grandes temas en el México de hoy, así como los cambios y embates que las instituciones democráticas están sufriendo en estos tiempos en América Latina.
Esperamos que todas estas reflexiones contribuyan a la tan necesaria discusión pública y permitan revalorar la aportación de la ciudadanía, así como identificar aquellos conceptos, políticas públicas, posturas y toma de decisiones que ponen en peligro las instituciones de nuestra vida democrática, para poder encontrar puntos de encuentro, hoy más necesarios que nunca.

MENSAJE DEL PRESIDENTE | TOMO 10
PorJUAN FRANCISCO AGUILAR publicado 2020-09-04 En
Al momento de escribir este mensaje, hay más de 55,000 muertes por Covid en México. Día con día se actualizan los datos oficiales en la conferencia del Subsecretario López Gatell, los Secretarios de Salud de los Estados rinden su propio informe y Google tiene un contador que actualiza la información de manera permanente. Invariablemente, los datos son diferentes.
Desde los gobiernos de los Estados se ha manifestado que las cifras presentadas no corresponden con las que ellos reportan, identificándose un desfase de hasta tres semanas y un sub registro de casos y fallecimientos en todo el territorio nacional.
La cantidad de contagios, de personas hospitalizadas -por lo tanto de camas disponibles- y de muertes se han convertido en un recuento automatizado, presente en el discurso diario de gobierno y en el de los medios de comunicación.
El 10 de agosto, cuando había 53,003 mexicanos muertos, el Presidente en su conferencia criticó el conteo de personas fallecidas que hacen los medios de comunicación, en el que se señala el lugar mundial que llevamos en el número de decesos, en el que se ubica a nuestro país en este tema, para al final, decir que esto es muy lamentable (el conteo, no las muertes) y explica lo que a su parecer es la razón de las críticas: “no les gusta el cambio”.
Esta frase resume la postura que el gobierno ha tomado al momento de asumir responsabilidades por el fracaso en la estrategia de salud frente al Covid, frente al desabasto de medicamentos para niños y niñas con cáncer, frente a los años más violentos en la historia del país, en suma, frente a todo.
Esa postura indolente, que no asume responsabilidades, que no muestra capacidad de escucha y de toma de decisiones para cambiar el rumbo frente al fracaso, se ha convertido en un signo característico de este gobierno.
Esta incapacidad para corregir es una negligencia que día a día cobra vidas. Lo que manifiestan al minimizar el conteo en el número de personas contagiadas y fallecidas, es que ven números, no nombres. Se les olvida que cada uno de los números que tanto les molesta que se sigan incrementando es un mexicano o mexicana, que son miles de familias en duelo.
Desde aquí envío mis condolencias a las familias de todos y todas aquellas personas que ya no están por esta terrible tragedia que estamos viviendo. Sirva también como modesto homenaje a las y los panistas a quienes extrañaremos. A las mujeres y hombres del país que se han ido en un corto tiempo por esta enfermedad. Recordamos sus nombres, son irremplazables.
#50milFamiliasdeLuto
#LutoNacional
