REVISTA 1 ENERO
Por publicado 2024-01-01Ediciones Anteriores

LA REPRESENTATIVIDAD SUSTANTIVA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS. ASIGNATURA PENDIENTE.
Por Comunicación Social publicado 2019-12-21
POR: ALEJANDRO VELÁZQUEZ
«Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: ‘Cierren los ojos y recen’. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia»,
Eduardo Galeano.
La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Así lo estatuye la constitución política de los estados unidos mexicanos (CPEUM)[1] y así se advierte día a día en todos los ámbitos de la sociedad actual. Consciente de su composición pluricultural, el Estado ha procurado el reconocimiento de los pueblos y comunidades originarias en su sistema normativo con la premisa de garantizarles a aquellos mejores condiciones económicas, sociales y culturales.
En materia electoral, no obstante, subsisten retos que superar para la población originaria. Si bien la disposición constitucional citada vincula a las congresos locales a reconocer y regular la participación y representatividad indígena en la integración de los ayuntamientos, lo cierto es que en el caso de los municipios potosinos con población mayoritariamente indígena no existen ediles emanados de esos pueblos y comunidades.
Aún y cuando la reforma en materia de derechos humanos de 2011 esbozó la voluntad de parte del estado mexicano para optimizar el goce y ejercicio de los derechos indígenas, sus integrantes se enfrentan a la realidad de las democracias modernas y las limitaciones que éstas les han ido imponiendo a su participación política.
Lo anterior obedece a que las legislaciones locales en materia electoral, como la potosina, no han establecido acciones afirmativas que se traduzcan en una tutela efectiva para la participación de los integrantes indígenas no solo en sus asambleas comunales, sino también, en la participación sustantiva de los mismos en la integración de los cabildos de los municipios a que pertenezcan.
Esos mecanismos de tutela debieran implicar desde el acceso de los pueblos originarios a una legislación electoral editada en su dialecto, pasando por la convalidación de sus asambleas por el organismo público local electoral y decantando en la vinculación de los institutos políticos que permita la postulación de candidatos con adscripción indígena a cargos de elección popular.
La reforma en derechos humanos de 2011 y su repercusión en la electoral de 2014 a nivel federal y en 2017 en lo estatal, no definieron los cauces para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar de manera activa en las decisiones políticas de sus ayuntamientos ni mucho menos el de ser votado. Si bien la ley electoral vigente en el estado impone en su artículo 297 la obligación a partidos políticos y candidatos independientes a postular en sus planillas para la integración de ayuntamientos a personas indígenas, se carece de los mecanismos que permitan el acceso efectivo de estas últimas a la integración de los cabildos.
Si bien la génesis del problema pudiera radicar en la nula divulgación de los derechos político electorales editados en lenguas originarias, como la náhuatl, y las omisiones al respecto en que incurren tanto organismos electorales como institutos políticos, lo cierto es que la tutela legislativa y jurisdiccional no corresponde, tampoco, al paradigma constitucional de nación pluricultural que, respetando y reconociendo las diferencias, allane la exclusión, segregación, pero sobre todo, la simulación que obstaculiza la participación sustantiva de las comunidades indígenas en la construcción democrática de nuestra entidad.
Ante un escenario en el que no basta la enunciación de los derechos electorales de los pueblos originarios, cobra vigencia el razonamiento de Norberto Bobbio respecto a que, en materia de derechos humanos, no basta su reconocimiento y positivización por parte del estado, sino que se habrá de trabajar en garantizar a plenitud el ejercicio fáctico de los mismos.[2]
En un sistema normativo electoral que se asume pluricultural y heterogéneo, es imprescindible atender entonces a la cosmovisión de los sujetos del derecho: a sus usos, costumbres y creencias; a considerar que los procesos deliberativos y electivos de la mayoría de esos pueblos originarios se llevan a cabo en asambleas públicas, donde la calidad moral y el prestigio de los aspirantes se delibera durante largas jornadas a efectos de designar a quien consideran la persona más apta para representarlos.
Resulta ineludible la implementación de mecanismos y acciones afirmativas que resulten eficaces y decanten en una representatividad sustantiva en los ayuntamientos con población mayoritariamente indígena en los cuales, las regidurías de representación proporcional debieran reservarse para aquellos ciudadanos reconocidos, mediantes los usos y costumbres de las comunidades y pueblos originarios, como sus legítimos candidatos.
Se ocupa también, una justicia electoral que garantice la máxima tutela de los derechos electorales de los pueblos y comunidades originarias, desde el acceso a una defensoría pública especializada con sede en la región huasteca hasta la publicación de los autos, acuerdos y resoluciones traducidas a la lengua del actor de un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano.
Sólo con acciones afirmativas y mecanismos de tutela como las propuestas podremos no sólo garantizar una participación activa de nuestros pueblos originarios en el quehacer político local sino que, también, al hacerlos partícipes en la toma de decisiones, fomentaremos su identidad preservando su bagaje cultural, histórico y artesanal que forma parte de nuestra composición pluricultural como nación.
Bibliografía.
Anaya, S. James, Los pueblos indígenas en el derecho internacional, Madrid, 2005. Trotta/Universidad de Andalucía.
Aparicio, Marco, Los pueblos indígenas y el Estado. El reconocimiento constitucional de los derechos indígenas en América Latina, España, CEDECS, 2002.
Bartolomé, Miguel Alberto, Procesos interculturales. Antropología política del pluralismo cultural en América Latina, México, Siglo XXI, 2004.
Bobbio, Norberto, El problema de la guerra y las vías de la paz, trad. de Jorge Binaghi, Barcelona, Altaya, 1998.
Galeano, Eduardo, Las venas abiertas de América Latina, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.
Rouland, Norbert et al, Derecho de minorías y de pueblos autóctonos, México, Siglo XXI, 1999.
Zafra, Municipios de sistemas normativos internos. Elecciones 2013, México, Texto Inédito, 2014
[1] Artículo 2, párrafo segundo.
[2] Bobbio, Norberto, El problema de la guerra y las vías de la paz, trad. de Jorge Binaghi, Barcelona, Altaya, 1998, pp. 129 y ss.

¿DEMOCRACIA CUESTIONADA?
Por Comunicación Social publicado 2019-12-21
POR: NEREIDA CERVANTES FACUNDO
Me gustaría iniciar con las palabras del Filósofo Enrique Dusell, que me parece que es una buena manera de explicar en sencillas palabras lo que actualmente estamos observando en nuestro continente: “El poder político no es dominación, es obediencia a las exigencias que el pueblo pide al político y que este debe responder, entonces hay que escuchar primero”. “Es escuchar al otro, debe escuchar al pueblo porque el pueblo es la sede del poder, no el Estado; el Estado no tiene soberanía, la tiene el pueblo”.
Partiendo de esta premisa, dicha aseveración la podemos entender desde las teorías iniciales del contrato social, desarrolladas en el siglo XVl, para justificar el origen y el propósito del Estado, que implica la intervención de sus órganos en asuntos determinados, es decir, qué es lo que debe estar sometido a control gubernamental.
En este sentido, entender un régimen político democrático, implica al menos desde la cultura occidental, que cumpla con ciertos elementos, como por ejemplo elecciones libres, competitivas y en condiciones de igualdad ciudadana, un Estado de Derecho y un sistema de equilibrios, un régimen de libertades públicas (pensamiento, organización, movilización, petición) y finalmente un orden social orientado a la justicia que garantice el acceso a derechos fundamentales. De esta manera, el pluralismo, la diversidad, la tolerancia, la participación, el respeto y reconocimiento al otro, la libre determinación o autonomía, son principios que deben ser garantizadas por el Estado.
Sin embargo, actualmente la democracia no es más que una expresión de la lucha política entre diversos actores que integran un sistema político y social mundializado, los cuales sin lugar a dudas condicionan con sus demandas, acciones y omisiones el resultado de la estructura y funcionamiento del orden político democrático, con sus inevitables consecuencias como la desigualdad y tensiones sociales.
En Latinoamérica, la tensión que se ha venido presentando en la última década ha tenido diversas aristas, que se presentan entre las cuestiones referidas al individuo y aquellas asociadas a intereses más colectivos, por ello las críticas que se pueden originar al régimen democrático provengan igualmente de conservadores y revolucionarios, de izquierda y derecha, de liberales y mercantilistas, guerrilleros y militares, que traen aparejadas al fin y al cabo, concepciones éticas diferenciadas.
Quizá, lo importante de dar sentido a la democracia es que permite ubicar con claridad las competencias y legitimar a los respectivos actores que representan y que les corresponde el tratamiento y la resolución de las cuestiones de fondo planteadas en la vida social, económica y cultural de cada país.
La recepción de demandas por parte de la población supone respuestas viables, esto nos lleva a pensar que la separación entre democracia y satisfacción de las expectativas de la población tiene implicaciones, como por ejemplo, el proceso deslegitimador que sigue a tal separación, lo que al curso del tiempo inevitablemente desemboca en una crisis de gobernabilidad y abre espacios a formas autoritarias de ejercicio del poder público, bajo el espejismo de una supuesta eficacia y un orden aparentemente estable.
Por su parte, los Organismos Internacionales como la CEPAL, ya desde hace más de una década, daban cuenta del creciente alejamiento de los sectores medios respecto de los servicios sociales, dada la privatización de la educación y la salud y su encarecimiento, entre otros fenómenos, vinculados a la revelación contundente de que la falta de dinamismo y la vulnerabilidad de las economías frente a los nuevos escenarios de la globalización, así como las deudas del Estado en materia de equidad y sus efectos sobre la desigualdad distributiva, ponen cada vez más en riesgo la cohesión social y la estabilidad política en la región (CEPAL …[et al], 2007).
Bajo este contexto, encontramos que en las últimas semanas se ha venido vislumbrando, un panorama que da cuenta a lo que ya se había pronosticado años atrás, los enfrentamientos en Bolivia, por acusaciones de fraude electoral, o en Chile por factores de desigualdad, Ecuador por la eliminación de los subsidios a los combustibles, en Haití por la escasez de gasolina y alimentos o cuestionamientos a los dirigentes de los países por sus actuaciones, como los casos del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que ha enfrentado manifestaciones que exigen su renuncia ante el juicio por narcotráfico a su hermano en Estados Unidos, mientras el mandatario peruano, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso en el marco de una larga crisis política por casos de corrupción.
De lo anteriormente reseñado, podemos entender que las diversas protestas y crisis políticas, están dirigidas a visibilizar las carencias de los diversos grupos, sin importar la tendencia política del gobierno en turno.
Ante este panorama, a nivel internacional también se ha notado una creciente preocupación por encontrar soluciones y lograr, un cierto consenso, partiendo de la base de iniciar los debates políticos y académicos en la forma de cómo entender la democracia actual, la garantía de los derechos fundamentales y en general de las políticas públicas como parte de las obligaciones del Estado para el cumplimiento efectivo de los derechos asociados a la existencia de una ciudadanía social, en términos de acceso a activos, ingresos y muy especialmente, de servicios, en particular lo que conocemos como DESC.
En este sentido, los rasgos esenciales de la vida política democrática, muestran que el marco institucional de actuación para lograr la vigencia de los derechos humanos es precisamente la democracia.
La literatura especializada, que plantea una visión de Estado con enfoque de derechos, coincide en reconocer que los principios sobre los que se fundan las nuevas políticas públicas, deben incluir la universalidad, incluyen la exigibilidad, la participación social, la integralidad y la progresividad.
El enfoque en derechos, es también un criterio ético toda vez que constituye una forma particular de asumir el papel del Estado y una forma de accionar y movilizar la maquinaria y el poder estatal para lograr el desarrollo. Dicho modelo de desarrollo responde al de expansión de capacidades o libertades propuesta por Amaryta Sen, que se formuló en el informe del PNUD de 1994, el mismo que difiere del enfoque de necesidades radicales o básicas (needs-based approach) y del enfoque utilitarista (cost-based analysis) en los criterios para adoptar decisiones de política pública. ( Alzo, 2014:55)
Asimismo, el investigador Alza Barco, señala que el enfoque de derechos da también la posibilidad de superar los análisis meramente utilitarios que focalizan la atención allí donde los recursos llegan a mayor población, aun cuando los problemas sean menos serios; o la mera búsqueda de impacto cuantitativo, que suele llevar a decisiones más tendentes a intereses electorales.
De esta manera da prioridad a la asignación de recursos a aquellos tipos de violación de derechos más severos aunque sólo sean afectados un pequeño número de personas, sin perjuicio de atender aquellos menos graves que afectan a un gran número de personas. Sin duda, la exigencia de atención es aún mayor cuanto más integral. La persona humana deja de ser aquí un consumidor o usuario, para pasar a ser un ciudadano que se apropia, exige y realiza sus derechos. (Alzo, 2014).
Desde este punto de vista, la existencia de un nuevo espacio público se expresa en lo siguiente:
- a) Arreglos institucionalizados de participación deliberativa sobre las decisiones públicas y sus resultados, que se traduzcan en incidencia y exigibilidad sobre los derechos instituidos.
- b) Gestión de la información y comunicación con la ciudadanía, para asegurar exigibilidad e incidencia.
- c) Arreglos de co-producción público-privada, que creen sentido de comunidad y responsabilidad social.
- d) Valores de los directivos públicos consistentes con la construcción de ciudadanía (Compromiso Social – Corresponsabilidad – Regulación Social – Deliberación…).
Para concluir, me parece importante destacar que tanto el individuo, las instituciones y la cultura, deben de combinarse de manera coherente para armonizar precisamente el equilibrio entre la persona humana, la sociedad, el Estado y la Naturaleza, lo cual hace que la democracia como sistema político por fundamento, finalidad y función, brinde la red institucional que permita el desarrollo y estilo de gobernanza que garantice el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, lo que a mi juicio la presente administración debería de cuestionarse si realmente está existiendo una efectiva relación entre el ejercicio de poder y las exigencias sociales.

EL CAMBIO ADOLECE SOCIEDAD
Por Comunicación Social publicado 2019-12-21
POR: EVELIN MONTOYA
El decir y escuchar que el mundo ha cambiado es una frase que se ha normalizado y pocas veces nos detenemos a examinar las dimensiones que dicha afirmación implica. Decirlo parece ser el comodín para animar una conversación infructuosa o para quejarse de los infortunios de la actualidad. Es que aparentemente “todo tiempo pasado fue mejor”.
Sin embargo, esa existencia romántica y melancólica del pasado solo existe en el subconsciente colectivo de la sociedad, porque el mundo que habitamos es un presente continuo que no para de reinventarse, este hace cambios figuradamente sutiles que apenas y se alcanzan a percibir en la medida que van sucediendo, de tal manera que cuando se hacen conscientes, lo conocido ya no existe más.
Para aterrizar esta idea en un aspecto cotidiano pero crucial, piense en el contenido de los discursos que ha venido escuchando; todos demandan algo en común: cambio.
Es paradójico que esta necesidad de cambiar sea solicitada y criticada al mismo tiempo; entre otras, dicha dicotomía tiene una razón principal de ser, y es que hasta hace apenas un siglo se está comenzando a aceptar y visibilizar. Por ello parece inevitable que ese aire de nostalgia por el pasado se filtre en la actualidad y cause confusiones.
¿Se ha dado cuenta de la diferencia entre el discurso de candidatos políticos, gobernantes y demás líderes de antes del siglo pasado y de la actualidad? Previo al siglo XX se satanizaban las causas de los promotores del cambio; en respuesta a estos rebeldes, el discurso predominante de reinos e imperios desembocaba en penosas guerras para contener revoluciones. La demanda de cambios no era tan evidente porque se defendían las tradiciones y se salvaguardaba el orden establecido, incluso se fantaseaba con retomar alguna época dorada del pasado; en conclusión, la definición de orden estaba marcada por el status quo de las sociedades.
Sin embargo, excepciones a la norma general persistieron, y aunque las revoluciones sociales se manifestaban a plazos largos que respondían a la acumulación de pequeños pasos, bajo la mesa se gestaban las condiciones que facilitaron la formación del mundo que hoy conocemos, del mundo que solicita cambios adicionales a los que a un ritmo avanzado está experimentando. Las sociedades actuales no tienen tiempo de asimilar las mutaciones de su realidad cuando ya hay otras tocando la puerta.
Pensándolo detenidamente, lo anterior tiene todo el sentido. El año 1789 dio paso a una de las revoluciones más drásticas de la historia, la Revolución Francesa; luego la humanidad esperó hasta el siglo siguiente para que estallara otra: la Revolución industrial en 1820, y esta, a su vez, fue el caldo de cultivo para la Revolución Liberal en 1848. de ahí en adelante las revoluciones sociales se dieron entre largos intervalos de tiempo y con un común denominador que persistió hasta 1917 con la Revolución Rusa, junto con las dos grandes guerras del mundo: fueron mortíferas y sangrientas.
En contraste, los personajes más influyentes del mundo actual hablan de la necesidad de cambios. Sin ir muy lejos preste atención a la retórica de los candidatos locales, la gran mayoría de ellos argumentan sobre la necesidad de innovar, evolucionar, renovar, etc., la política y lo demás que en ella se abarque. Este discurso lleva implícita la promesa de anquilosar en el pasado lo viejo y edificar un mundo nuevo, mejor que el anterior.
Si usted se ha percatado de la diferencia de discursos, el mundo premoderno fue el promotor de un orden social rígido que se basaba en la continuidad, mientras que la realidad actual es el resultado más o menos pacifico de todo un proceso sangriento marcado por episodios de profunda violencia. El orden social actual se caracteriza por su flexibilidad y apertura al cambio.
Lo cierto de todo, es que en nuestra era las sociedades experimentan profundas revoluciones prácticamente cada año, estas van de la mano de una multiplicidad de enérgicos cambios que parecen ser inherentes y naturales a cada dinámica de agregados. A diferencia de las lentas revoluciones del pasado, la regla general de las actuales es que se desenvuelven de una manera pacífica y sin mayores resistencias.
A pesar de que después de las Segunda Guerra Mundial, con la puesta en escena del armamento nuclear que amenaza con la autodestrucción total del mundo, y contando algunos conflictos y genocidios locales, algunos expertos aseguran que vivimos en la época más pacifica que la humanidad jamás haya experimentado. Quizás esto sea el equivalente a un volcán que todavía no ha hecho erupción, pero por el momento se puede asegurar que ha sido el periodo de más derechos y garantías, tanto individuales como colectivas, que se haya conocido.
Por ende, luego de recorrer algunas páginas históricas, resulta confuso concebir el fundamento de que “todo tiempo pasado fue mejor” pero algo sí se puede asegurar, y es que los humanos constantemente pretendemos cambios porque nuestra naturaleza es inconforme, pero a la vez les tememos en cuanto suceden, esto tiene su causa en la incertidumbre que las transformaciones nos generan.
Para concretar el asunto, imagine al mundo como si fuera un adolescente. Cuando digo ‘el mundo’ hago referencia a las sociedades y todo el orden que en sus particularidades implican para la actualidad en general.
Desde el inicio estamos en tránsito, en realidad nunca hemos sido un orden permanente. El mundo siempre ha estado en la búsqueda de respuestas, eternamente ha estado patente la necesidad de acomodarse, de estabilizarse y encontrar el mejor camino para tomar.
El mundo, y todo lo que usted conoce es como un adolescente que está confundido y no sabe para dónde va (por supuesto que manifiesta una tendencia), está en la búsqueda de su razón de ser, de existir. Este adolescente está adquiriendo una nueva madurez y perspectiva de la vida, todo lo que hasta ahora le parecía conocido ya no le es de mucha utilidad para las decisiones que debe comenzar a tomar porque su vida ya no se rige bajo las mismas reglas que dirigían su niñez. Este adolescente sabe que pronto será un joven en camino a su adultez, cuyas preocupaciones serán totalmente nuevas, y, por lo tanto, desconocidas. Esta situación inevitablemente le exige cambios.
Dichos cambios son incómodos, le molestan, le deprimen; pero tiene, sí o sí, que adaptarse para poder evolucionar, transformarse y no quedarse en el camino.
Los políticos, economistas, pensadores y científicos saben muy bien de este asunto, por lo tanto, están hablando constantemente de ello, consolidándose como los principales promotores del dichoso cambio.
El embrollo está en el papel que la sociedad en general está desempeñando en este escenario. La confusión está entre si es protagonista o si está personificando un papel pacifico y secundario; si resulta ser lo segundo, estamos en graves problemas.
Entre los márgenes de estos discursos que adolecen cambios, la sociedad es como una pelota en un juego de ping pong (según un estudio realizado por la NASA es el deporte más complicado que un ser humano puede practicar a nivel profesional), no sabe para donde ir con independencia y se atiene a lo que los jugadores hagan con ella, a veces se sale del juego, pero siempre está entre un lado y otro de la mesa, la cuestión es que todavía no se ha percatado de que sin ella simplemente no hay juego.
Todo esto recuerda la célebre frase de Napoleón, quien se adelantó a su tiempo para manifestar que “las leyes que rigen las circunstancias son abolidas por las nuevas circunstancias”
Entre todo ¿cuál es el rol que está desempeñando Usted en todo esto?

ESCUCHAR DESDE LA TOLERANCIA: EL CAMINO ES LA PARTICIPACIÓN
Por Comunicación Social publicado 2019-12-21
POR: ALEJANDRO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
El discurso político está desgastado. No es un secreto para nadie. Es más, no solo el discurso, sino los actores políticos, el sistema de partidos e incluso, la percepción sobre la democracia.
Los gobernantes le han quedado a deber a la ciudadanía, no se han atendido las necesidades de las personas, y si nos vamos más atrás, buscando el origen del problema, pudiéramos afirmar que en muchos casos no se les ha escuchado.
El decir que los asuntos de la comunidad deben ser atendidos en exclusivo por quien detenta el ejercicio de gobierno es un error. Ese alejamiento del servicio público de la ciudadanía, yendo más allá, de la ciudadanía organizada, es un despropósito.
Son los padres de los niños y niñas con cáncer quienes conocen de primera mano las necesidades y carencias a las que se enfrentan todos los días en los hospitales, son las familias de las personas desaparecidas las que descubren, sin que nadie se los cuente, los vacíos legales a través del laberinto burocrático por el que transitan en la búsqueda de sus seres queridos.
El no solo ignorar las necesidades de la ciudadanía, sino incluso afirmar que “me da flojera”, como el Presidente López Obrador lo hizo, respecto de la solicitud del activista por la paz, Javier Sicilia, de que pudieran reunirse para pedir el replanteamiento de la fallida estrategia de seguridad,[1] demuestra, más allá del desprecio, una visión de Estado que gobierna desde el autoritarismo, no para todos, no para quien lo cuestiona, no para quien lo critica, ciertamente, no para quien propone algo diferente.
El discurso de, si no estás conmigo, estás contra mí, el borrar la identidad de mexicanos y mexicanas, para convertirla en liberales y conservadores, fifís y chairos -por decir solo algunas expresiones que se han vuelto ya parte del vocabulario común en la conversación diaria- nos regresa más de cien años en nuestra historia.
Somos una nación solidaria que, a pesar de un entorno como el antes descrito, en el que se usa como estrategia política la división, cada vez que una tragedia nos reta, hemos encontrado la forma de unirnos y salir adelante. Basta recordar los sismos y huracanes que han provocado una organización ciudadana desinteresada, en donde no se perciben colores ni preferencias políticas, en donde vemos al que necesita ayuda como lo que es, una hermana o hermano mexicano.
Es por ello que considero pertinente preguntarnos ¿no es válido para todas y todos los que habitamos México, preocuparnos y ocuparnos de los asuntos de nuestro país? ¿No son las distintas voces, las que hablan desde diferentes perspectivas las que pueden aportar al debate público y a encontrar soluciones? ¿Es posible disentir sin ser denostado? ¿Es posible disentir sin denostar? ¿No es la tolerancia un valor de demócratas?
Al plantear estas preguntas surge irremediablemente otra, ¿cuál es el camino entonces, para solucionar los problemas que más sufren las familias en nuestro país y en nuestro Estado? Seguramente quien lee estas líneas tiene su propia respuesta a lo que planteo, en eso, creo está justo el punto al que quiero dirigirme: la participación ciudadana no solo es necesaria, es indispensable, y las y los tomadores de decisión del gobierno, en sus tres niveles y en sus tres poderes, deben escucharla.
En Acción Nacional tenemos una máxima que traduce el principio de subsidiariedad: “Tanta Sociedad como sea posible, tanto Gobierno como sea necesario». Creemos que ese es el camino para el desarrollo, no es mediante una agenda impuesta desde el poder, sino desde una agenda que surja de la Sociedad, que atienda a sus legítimas necesidades, que sepa escuchar y reunir sus diferentes voces, que privilegie el fortalecimiento de Instituciones objetivas, a su servicio, no de quien gobierna.
Ante la realidad que es posible observar, se precisa insistir en el análisis, en la crítica, en la expresión de esta, en la denuncia, en la propuesta, en la acción ciudadana organizada por la solidaridad, el respeto a la dignidad humana y la búsqueda del bien común.
Uno de los grandes ideólogos del PAN, Adolfo Christlieb Ibarrola lo expresó de tal manera, que tal pareciera que lo escribió frente a este tiempo:
«En Acción Nacional concebimos la actividad política como una posibilidad de diálogo entre mexicanos de buena voluntad, que mediante el cotejo de opiniones diversas puedan hacer frente a los problemas de la patria.
Sobre el supuesto del respeto a los derechos de la persona humana y sobre la base de que gobernar no es imponer el criterio de quienes ejercen el poder, sino lograr la participación del mayor número de personas en las responsabilidades del bien común es factible ese necesario acotamiento de acuerdos para la tarea de todos y de divergencias para el diálogo, que Acción Nacional señala como semillas de unidad. Este diálogo, este cotejo de opiniones, acepta la controversia, la discrepancia, la oposición y la pasión por las ideas y solo excluye el prejuicio y el rencor contra los hombres»[2].
Desde el espacio en el que hemos decidido aportar, recordemos siempre que la tolerancia es virtud de demócratas, que el servicio público requiere sociedad, que la sociedad requiere participar, que el gobierno debe escuchar.
[1] Excélsior, México, D.F., 3 de julio de 1969. En: Escritos Periodísticos, pp. 650 y 652
[2 Alberto Morales, A. C. (19 de 11 de 2019). El Universal. Recuperado el 20 de 11 de 2019, de https://www.eluniversal.com.mx/nacion/de-flojera-recibir-sicilia-amlo

UNIDAD COMO FACTOR DE CAMBIO: LA NUEVA ERA PARA ACCIÓN NACIONAL.
Por Comunicación Social publicado 2019-12-21
POR EDGARDO JASSO PUENTE
80 años de historia en esta gran institución, de retos y una enorme lucha por la democracia como factor de cambio, defendiendo los ideales y fortaleciendo las bases que sentaron nuestros fundadores, ese es Acción Nacional, un partido que a lo largo de los años a impulsado la inclusión de hombres y mujeres libres convencidos de nuestra democracia, y de un mejor país.
Hoy nuestro Estado es un referente de cambio, pero sobre todo de unidad, Acción Nacional se fortalece día a día en nuestro querido San Luis Potosí, con el entusiasmo y el trabajo de una militancia ávida de triunfo, convencida de que el mañana es ahora y el 2021 es nuestra mejor ruta.
Quiero compartirles este entusiasmo que no ha dejado de brillar en mi interior desde aquel pasado 25 de agosto, donde los panistas de esta capital Potosina nos consolidamos en torno a la unidad, partiendo de un respeto que nos permita idealizar nuestros mayores sueños y anhelos, a través de objetivos claros que de manera conjunta sé, que pondrán en alto el nombre de nuestra gran institución.
“Se que ha llegado el momento de definir una nueva historia para la democracia, unidos y echados para adelante, en un mismo propósito, firmes y comprometidos con Acción Nacional; hagámoslo con el corazón y dispuestos a caminar juntos, con respeto e inclusión enfocados en refrendar el triunfo en nuestra capital y recuperar el Gobierno del Estado” “Edgardo, Jasso Puente. (2019) Asamblea municipal) San Luis Potosí, S.L.P.
Por ello convoco a toda nuestra militancia a que juntos demos ese gran paso en la historia de Acción Nacional y logremos consolidar un proyecto que nos permita seguir siendo la mejor opción para todas nuestras familias, a través de los principios de nuestra doctrina y pilares del humanismo, mismos que impulso Gómez Morin aquel 14 de septiembre de 1939 en nuestra Asamblea Constituyente con el objetivo claro de sembrar una esperanza en nuestro México y una opción real de cambio para todos los ciudadanos.
Sigamos ese ejemplo de lucha y regresemos a nuestros orígenes a los que hoy en día nos dan la oportunidad de tener un Partido Acción Nacional solido y fortalecido; caminemos con el coraje de Manuel J. Clouthier, el humanismo de Efraín González Luna, con el mérito ciudadano de Don J. Carmen García y los valores de Manuel Gómez Morin por que hoy, es el momento de demostrar de que estamos hechos los panistas unidos en un mismo objetivo y listos para hacer frente a los retos de nuestra ciudad.
80 años que seguirán vivos en el quehacer político de nuestra historia, 80 años que nos hacen vibrar y estar orgullosos de ese gran amor por Acción Nacional y convencidos de que la unidad es nuestra mayor fortaleza, porque sé qué #JuntosEsMejor hagámoslo por San Luis Potosí.
EDGARDO JASSO PUENTE
Presidente del CDM en San Luis Potosí.
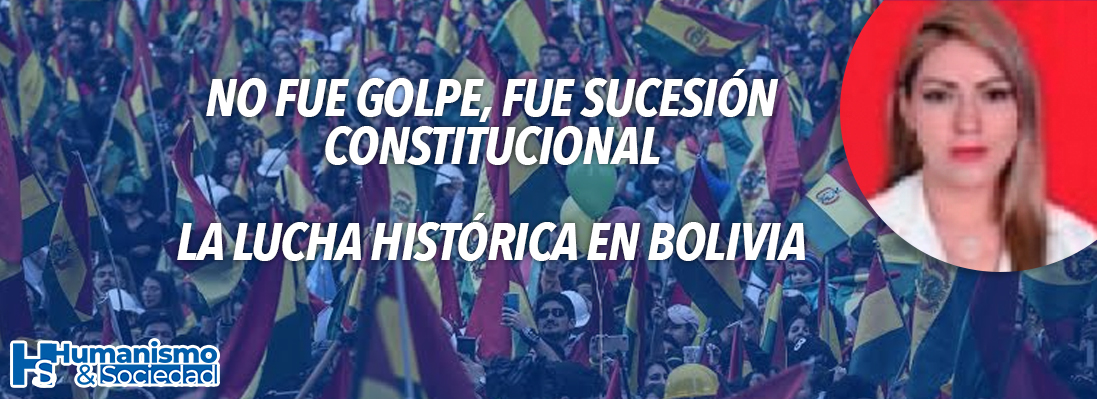
SUPLEMENTO | NO FUE GOLPE, FUE SUCESIÓN CONSTITUCIONAL. LA LUCHA HISTÓRICA EN BOLIVIA
Por Comunicación Social publicado 2019-11-15
POR: MSC. JESSICA MAYRA CHURATA H.
El 20 de octubre a Bolivia se le atragantaba la democracia tras un fraude electoral que se logró comprobar con el “Análisis de Integridad Electoral” realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Desde las 00.00 horas del 23 de octubre Bolivia asumió un paro indefinido solicitado por los Comités Cívicos de los departamentos de Potosí y Santa Cruz a la cabeza de sus presidentes Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho con el lineamiento al respeto y defensa del voto del pueblo en contra del fraude electoral y solicitando segunda vuelta para posteriormente recuperar la democracia en Bolivia con antecedente del 21F.
Para datos consideremos que el 21 de febrero de 2016 (21F) se realizó el referéndum que consulta a la población boliviana para cambiar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado que establece que solo puede existir la reelección presidencial por una sola vez, (Constitución Promulgada en mandato de Evo Morales 2009). Ese mismo día 51.3% los votos le dijeron No a la modificación de la CPE. Tras la derrota en urnas, el Movimiento al Socialismo (MAS) actuó rápido y en primera instancia pidió la nulidad del referendo, porque consideraba que el pueblo votó “engañado” por el caso de Gabriela Zapata, una exnovia del presidente Morales que se benefició de esta relación para acceder a cargos importantes. Para abril de 2016, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que un “cartel de la mentira”, conformado por diversos medios, inventó todo el caso Zapata para defenestrar a Morales y hacerle perder el referendo. Desde entonces llamó a esta fecha “el día de la mentira” convirtiéndose en un intento más para desconocer la decisión del pueblo boliviano en los resultados del referendo.
El 18 de septiembre de 2017, una delegación del Movimiento al Socialismo (MAS) entregó un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pidiendo que se declare la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), referida a los derechos políticos, y se permita la repostulación indefinida. El MAS interpretó que la repostulación era, entonces, un derecho humano (la receta ya se había aplicado en Nicaragua de la mano de Daniel Ortega, en 2009). El 28 de noviembre el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional 084/2017 que dio curso a la “aplicación preferente” del artículo 23 y habilitó la repostulación indefinida y declarando la Inconstitucionalidad de los art. 52.III entre otras en la Expresión “por una sola vez de manera continua” de la Ley Electoral Ley 026 de 30 de julio de 2010. Posteriormente un 04 de diciembre de 2018 el Órgano Supremo Electoral habilita a Evo Morales para ser candidato a Presidente en las próximas elecciones.
Por estos motivos el día 21 de febrero, fecha convertida en símbolo de lucha por la democracia por la oposición y en la que se tuvieron multitudinarios actos de protesta, donde colectivos nacieron con el 21F, la defensa de este voto es el certificado de recuperación de la democracia en Bolivia.
Según analistas políticos el MAS nunca tuvo la intensión de dejar el poder, y se vio reflejado en el PARO INDEFINIDO de los últimos 21 días en Bolivia; donde días después de las elecciones los bolivianos permanecieron en vigilia tras las elecciones presidenciales exigiendo que no exista fraude, empero en el trascurso del mismo día en la ciudad de La Paz sede de Bolivia se encontraron boletas marcadas a favor del MAS y material electoral en manos de personas que no eran funcionarios del Órgano Electoral dando como resultado incendios de los edificios Electorales de Sucre, Tarija y Potosí. El 24 de Octubre a las 7:00 pm hora Bolivia, tras haber mantenido congelado el sistema de conteo rápido alrededor de 24 horas el Órgano Supremo Electoral actualizó por sorpresa los datos dando una estrechísima victoria al presidente Evo Morales al 99,99 % de actas escrutadas, el 0.01% restante fueron de actas anuladas en el departamento de Beni; anunciando la victoria por 10,56 % puntos de diferencia sobre esa, con el anuncio que NO EXISTIRÍA UNA SEGUNDA VUELTA porque la diferencia sobrepaso el 10%, resultados que desataron afirmar en la población boliviana el fraude electoral, y no cumpliendo el art. 166 de la Constitución Política del Estado que prevé una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas con diferencia de un 10%.
El 10 de Noviembre la Secretaría General de la OEA emite un comunicado en el que considera que el proceso electoral debe comenzar nuevamente, a las pocas horas Evo Morales anuncia que se tendrán nuevas elecciones con un Órgano Electoral renovado; y al no ser aceptado por la población boliviana con casi 20 días de paro general demostrando unión entre todos los departamentos sufriendo el resultado de diez muertos y un centenar de heridos, el mandatario Evo Morales RENUNCIA a sus funciones por el pedido de los bolivianos.
Acto que desato a nivel mundial una confusión entre si fue un golpe de estado como lo mencionaron varios medios internacionales o en realidad fue una renuncia. Cabe la pena aclarar ante el mundo entero que Evo Morales Renunció tras haber surgido un pedido de las Fuerzas Armadas de Bolivia a la cabeza de Williams Kaliman, quien en base al art. 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas “SUGIERE” a Evo Morales abandone el cargo para pacificar el país. Jugada no tan clara por el MAS para que Evo morales retorne a su mandato tal como sucedió con Chávez el 2002.
Renuncia que no fue a consecuencia de un “golpe de Estado” sino fue el resultado de una rebelión popular contra un cuestionado proceso electoral del Órgano Supremo Electoral que perdió la legitimidad tras varios desatinos y tras haber pasado casi tres semanas de paro indefinido, fraude cometido como un delito comprobado por la OEA, llamado el “fraude electoral más grande en la historia de Bolivia” dicho por el ex embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio.
Según el análisis del Dr. José Antonio Rivera Santivañez Abogado Constitucionalista desde el momento en que Evo Morales y Álvaro García Linera comunicaron su decisión de renunciar al cargo y oficializaron la renuncia por escrito ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la aplicación de la sucesión presidencial prevista por el art. 169.I de la Constitución dependía de la decisión de la Asamblea Legislativa; ya que por previsión del art. 161.3 de la Constitución es atribución de la sesión conjunta de senadores y diputados admitir o negar la renuncia del Presidente y del Vicepresidente del Estado; por lo que hasta que dicha Asamblea no se pronuncie no se podía aplicar la sucesión presidencial y los renunciantes debían permanecer en el cargo, no podían abandonar hasta que se opere la sucesión presidencial porque no podían dejar sin conducción al Estado.
El día martes 12 de noviembre, debido a que Evo Morales y Álvaro García Linera sin esperar que la Asamblea Legislativa Plurinacional se pronuncie sobre su renuncia, abandonaron el territorio nacional en un avión de la Fuerza Aérea de México acogiéndose al asilo concedido por el gobierno de ese Estado. Con esa acción han incurrido en la cesación del cargo prevista por el art. 170 de la Constitución, por cuyo mandato el Presidente cesará en su mandato, entre otras razones, por ausencia o impedimento definitivo, ya que su ausencia del territorio nacional no fue por cumplimiento de funciones, sino acogiéndose a un asilo político, dando por hecho su renuncia.
Frente a la cesación del cargo por ausencia y no encontrándose en Bolivia Evo Morales ni Álvaro García Linera, se activó la sucesión presidencial prevista por el art. 169.I de la Constitución, por cuyo mandato “En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados”; caso en el que ya no era necesario que la Asamblea Legislativa Plurinacional considerara la renuncia para aceptarla o negarla; asimismo no se requiere de una Ley de Proclamación; así lo ha aclarado el Tribunal Constitucional Plurinacional en Comunicado Público.
Por previsión del art. 30.I del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la directiva de esa Cámara está conformada por un Presidente, dos Vicepresidentes y tres Secretarios; y por previsión del art. 36.a) del referido Reglamento Son atribuciones del Segundo Vicepresidente: reemplazar al Presidente y al Primer Vicepresidente, cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento. Conforme a esas normas, ante la renuncia hecha pública por la Presidente y el primer Vicepresidente de la Cámara de Senadores, se encontraba en ejercicio de la Presidencia la segunda Vicepresidente, en quien recayó la sucesión presidencial. Cabe advertir que en el Reglamento General de la Cámara de Senadores no existe ninguna norma que disponga que la renuncia al cargo de Presidente, Vicepresidente o Secretarios de la Directiva de dicha Cámara está sujeta a la aceptación por la Cámara declarado en el art. 28 inciso f) del Reglamento General del Senado Boliviano, y después de esos parámetros Bolivia cuenta actualmente con una Presidenta Constitucional en legítimo mandato.
Ahora bien, Evo Morales siendo un mandatario populista y ante la inestabilidad política en Venezuela solo pudo acogerse al asilo político que le ofreció México cumpliendo con las normativas previstas en el art. 11 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos así como la Ley de Refugiados protección complementaria y asilo político, desenlace que condujo a varias controversias en contra el Presidente López Obrador y otros Estados.
Para concluir no olvidemos que a pesar del discurso de odio, racismo y división del Ex Presidente Evo Morales entre los ciudadanos e indígenas, en Bolivia ya empezó el efecto dominó y no se dejara esperar en la reivindicación de la democracia en América Latina.
